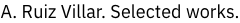No es comer*
Relato
Alberto Ruiz Villar
Tengo hambre, pero hoy no voy a comer. No soporto el ruido. No comprendo porqué la naturaleza no nos simplifica. Me angustia estar pensando siempre en las mismas cosas. Eso también es ruido. Bebo agua y me apuro con Gertrude. La oveja llegó en un camión frigorífico desde Peterhead con el estómago vacío y los intestinos impolutos y ahora va a acabar llena de serrín. Se me acaba de ocurrir que podría comerme sus vísceras. Comer las vísceras de un animal que no comía podría considerarse no comer. O al contrario: sería traicionar la voluntad de una bestia que, demostrando cierto nivel de evolución, decidió ayunar. En cualquier caso no voy a comerlas, apestan.
Desde hace unas cuantas semanas soy incapaz de distinguir la naturaleza de las cosas que me ocurren, no podría decirles qué es importante y qué no lo es. Estoy la mayor parte del tiempo callado y no siento ningún aprecio por el equilibrio, a pesar de comprender que esa es una virtud que muchos persiguen. He catalogado escrupulosamente las cosas que sobran, las he ordenado de mayor a menor y las voy abandonando. Me paso la vida soltando, renunciando. He investigado las técnicas de la taxidermia clásica, tratando de evolucionar, obsesionado por el vacío y el silencio. Obsesionado por cada tejido y cada fibra de los cuerpos que disecciono –aún sabiendo que muchos perderán su elasticidad y quedarán inservibles tras mi intervención– fascinado por el desapego de esa carne que se deshidrata y muere.
Hay algo irresistiblemente hermoso en el gesto de soltar. Hay poesía en la acción de dejar que algo se aleje, en la renuncia consciente. Olvidarse por completo de una posibilidad que se ha dado por vencida. Hay algo de justicia también en todo eso. En el adiós hay un encuentro con ese tipo de belleza inexplicable que llega a alterarnos. A veces, renunciar es un gesto optimista.
Me parece fundamental mantener controlados los asuntos prácticos. Lo deseable sería poder vivir sin tener que pensar en las cosas que repetimos todos los días y convertirlas en rutinas debidamente estructuradas. Resulta imprescindible extraer los procesos cotidianos fuera de la lógica del trabajo. Moda, medios de comunicación, sociedad, literatura, cine, tecnología; son elementos que debemos, poco a poco, despreciar. Deberemos renunciar, poner en marcha mecanismos que nos lleven a un ahorro de la intencionalidad, deberemos dedicar nuestro pensamiento a lo que verdaderamente importa. Las vacaciones son para los imbéciles.
En tu cuerpo corto y escaso pasan demasiadas cosas. Sé que este es el momento de la renuncia, porque ya no queda tiempo para nada más. No hay lugar para tanta acción, ni para el ruido que se genera. Esos son procedimientos externos a los que no pertenecemos. Tomamos decisiones aunque a veces pienses que podemos librarnos. Decidimos siempre, incluso cuando miramos para otro lado. Las decisiones que no somos capaces de tomar entorpecen nuestra voluntad y se convierten en nuestro destino.
Cuando abro a los animales y me adentro en sus sistemas, pienso en las funciones que la naturaleza podría haberles ahorrado. Me quedo atascado en esa idea, en cómo el mundo podría reservar esos recursos biológicos que, en su mayoría, acaban representando discursos superficiales. Esa es la cuestión: eliminar de nuestras vidas todo aquello que no tenga que ver con la poesía. Un cuerpo vacío es más hermoso. No hay errores. Ahí, en ese hueco, queda lo imprescindible. Lo que no se puede contar.
El sistema digestivo es el más misterioso, el más extraño, por largo y por confuso. Por eso disfruto tanto del trabajo cuando vacío herbívoros; puedo detenerme en esos interminables tubos a través de los cuales avanzaba la hierba cambiando de color en una imagen que transmite un mensaje transversal: las etapas de la función alimenticia, la transformación de la comida y el transcurso paralelo de las ideas hasta llegar a los desechos. La comida es menos importante que el aire.
Me pregunto si debería dejar de comer, si sería esa la forma de volver a empezar y conseguir quedarme absolutamente quieto. Así, la renuncia absoluta sería el principio de la vida siguiente: una existencia sin deseo.
Extraigo las vísceras de una oveja escocesa que tiene los intestinos vacíos, limpios. Libres de restos de hierba. Tiene el estómago aplastado y seco. Es un encargo de la Sociedad Erudita de las Ciencias. Pagan mal, cuando pagan. Me pregunto si aquel animal habría renunciado a la comida, si había sido esa la causa de su muerte. Si se habría permitido aquella rebelión. Me pregunto si debería comerme a Gertrude. Observo sus ojos, tiene las pupilas dilatadas. Me imagino mi intestino trabajando ahora mismo. Mis pupilas. Limpio a la oveja lentamente procurando que no se manchen las largas lanas, —que son la razón por la que me piden que la haga inmortal— observando detenidamente sus pezuñas y su hocico. Pienso otra vez en mi estómago y siento como me abruma tanta acción. El ruido y la vibración. Siento cómo se dilatan mis pupilas y me abrasa un fuerte olor a amoníaco. Tengo que darme prisa con Gertrude porque hace calor.
Trato de dominar mis pensamientos. Este es un oficio solitario y muy silencioso. A menudo consigo detener mis obsesiones escuchando el sonido de las herramientas; las cuchillas, las sierras y las limas. Pongo mi atención en el sonido de las pieles al rasgarse. Hay días en que noto como los sonidos luchan para convertirse en algo distinto, en una sinfonía libre, como si quisieran ser la voz del animal seco. El ruido es algo muy diferente porque es provocado. Ahora que pienso en el sonido de mi trabajo recuerdo el ruido de tu cuerpo pequeño y recuerdo como odiaba oírlo crujir de esa manera. Odiaba verte en esa pelea tan insensata. Sin embargo, no me oigo soltarte. Aquella escena la recuerdo muda y sin descripciones. Sólo recuerdo mis pasos, los oía a lo lejos, como los pasos de otro. Recuerdo que volví al taller para acabar a Fabián, el búho. Las aves me resultan menos atractivas, sus órganos son diminutos, casi todos en el mismo tono. Fabián tenía un corazón generoso, eso es verdad. A veces cuando abro el pecho de un pájaro hermoso pienso que tal vez encontraré dos corazones: el de amar y el de odiar. Una vez, estando delante del plumaje exuberante de un pelícano, sentí que aquella bestia tenía dos corazones muy rojos unidos por un arteria puente que se abría en dos direcciones, por medio de una válvula, dependiendo del signo de los sentimientos del animal. Dos corazones idénticos de un color rojo suave muy brillante. Luego lo abrí y no encontré nada de eso.
Me pregunto cuánto tiempo puede vivir un hombre sin comer. Me pregunto si, al dejar de ingerir alimentos, el sistema digestivo cambia, si se adapta. Imagino que se convierte en algo más simple, menos sinuoso, sin trampas. En lugar de tantos metros de intestino deberíamos tener dos corazones, uno para el amor y otro para el odio, como imaginaba en mi pelícano. Aquel bicho me decepcionó de tal manera con su corazón único que no pude darle un nombre. Creo que es el primer animal sin nombre que he secado. Lo del nombre es importante, sin un nombre no salen bien, el pelícano, sin embargo, fue una de mis tres obras maestras. Las cosas a veces son así de raras y a menudo vienen de tres en tres. Si encontraran la manera de mantener vivo a un hombre sin comida quizás se podría observar la evolución de su aparato digestivo. Tal vez el estómago se transformaría lentamente en el segundo corazón. Dos corazones que aman o dos corazones que odian. Aunque, tener dos corazones podría significar también dos obsesiones, dos niveles de deseo multiplicándose, alimentándose el uno al otro. Dos motores haciendo ruido.
Esta noche Gertrude estará vacía y fuera de peligro, entonces saldré a dar un paseo y a tomar un vino. Mi estómago rabia cuando hago eso. A los hombres en la taberna les extraña mi extrema delgadez. No podría contarles mis planes, eso sería como declarar mi propia locura. La mayoría piensan que estoy enfermo y en cierto sentido tienen razón, visto de esa manera, desde la normalidad.
Pienso en cuánto aguantaría sin comer. Creo que si no comiera nada conseguiría estar más parado, más quieto. El movimiento y el ruido se limitarían a la actividad de mis pulmones y al baile renqueante de mi corazón principal. Después se añadiría el sonido del segundo corazón, el que, según mi teoría crecería más tarde, cuando el sistema digestivo hubiera perdido definitivamente su función. Tal vez Gertrude había iniciado ese proceso. Debería inspeccionar cuidadosamente su cavidad torácica en busca de los indicios del nacimiento del nuevo corazón. Quizás la oveja escocesa había concluido con su ciclo normal y por ese motivo ya no comía, dando comienzo a la etapa de la doble pasión: la vida con dos corazones. En realidad sólo pretendo eliminar los sonidos de tu cuerpo corto y rígido. Trato de cambiar esos chasquidos impertinentes por el rumor de una nueva máquina de pasiones que crezca dentro de mi. Creo que lo más sensato será quedarme con Gertrude, centrarme en su intestino grueso y analizar concienzudamente los alrededores de su primer corazón con la esperanza de ver algo más. Voy a olvidarme del vino. Tal vez debería comerme el estómago de Gertrude. Comer un estómago que no comía no es comer.
* Este relato fue incluido en la publicación ‘L’Aventura’ editada en 2012 por Andreu Gabriel.
Desde hace unas cuantas semanas soy incapaz de distinguir la naturaleza de las cosas que me ocurren, no podría decirles qué es importante y qué no lo es. Estoy la mayor parte del tiempo callado y no siento ningún aprecio por el equilibrio, a pesar de comprender que esa es una virtud que muchos persiguen. He catalogado escrupulosamente las cosas que sobran, las he ordenado de mayor a menor y las voy abandonando. Me paso la vida soltando, renunciando. He investigado las técnicas de la taxidermia clásica, tratando de evolucionar, obsesionado por el vacío y el silencio. Obsesionado por cada tejido y cada fibra de los cuerpos que disecciono –aún sabiendo que muchos perderán su elasticidad y quedarán inservibles tras mi intervención– fascinado por el desapego de esa carne que se deshidrata y muere.
Hay algo irresistiblemente hermoso en el gesto de soltar. Hay poesía en la acción de dejar que algo se aleje, en la renuncia consciente. Olvidarse por completo de una posibilidad que se ha dado por vencida. Hay algo de justicia también en todo eso. En el adiós hay un encuentro con ese tipo de belleza inexplicable que llega a alterarnos. A veces, renunciar es un gesto optimista.
Me parece fundamental mantener controlados los asuntos prácticos. Lo deseable sería poder vivir sin tener que pensar en las cosas que repetimos todos los días y convertirlas en rutinas debidamente estructuradas. Resulta imprescindible extraer los procesos cotidianos fuera de la lógica del trabajo. Moda, medios de comunicación, sociedad, literatura, cine, tecnología; son elementos que debemos, poco a poco, despreciar. Deberemos renunciar, poner en marcha mecanismos que nos lleven a un ahorro de la intencionalidad, deberemos dedicar nuestro pensamiento a lo que verdaderamente importa. Las vacaciones son para los imbéciles.
En tu cuerpo corto y escaso pasan demasiadas cosas. Sé que este es el momento de la renuncia, porque ya no queda tiempo para nada más. No hay lugar para tanta acción, ni para el ruido que se genera. Esos son procedimientos externos a los que no pertenecemos. Tomamos decisiones aunque a veces pienses que podemos librarnos. Decidimos siempre, incluso cuando miramos para otro lado. Las decisiones que no somos capaces de tomar entorpecen nuestra voluntad y se convierten en nuestro destino.
Cuando abro a los animales y me adentro en sus sistemas, pienso en las funciones que la naturaleza podría haberles ahorrado. Me quedo atascado en esa idea, en cómo el mundo podría reservar esos recursos biológicos que, en su mayoría, acaban representando discursos superficiales. Esa es la cuestión: eliminar de nuestras vidas todo aquello que no tenga que ver con la poesía. Un cuerpo vacío es más hermoso. No hay errores. Ahí, en ese hueco, queda lo imprescindible. Lo que no se puede contar.
El sistema digestivo es el más misterioso, el más extraño, por largo y por confuso. Por eso disfruto tanto del trabajo cuando vacío herbívoros; puedo detenerme en esos interminables tubos a través de los cuales avanzaba la hierba cambiando de color en una imagen que transmite un mensaje transversal: las etapas de la función alimenticia, la transformación de la comida y el transcurso paralelo de las ideas hasta llegar a los desechos. La comida es menos importante que el aire.
Me pregunto si debería dejar de comer, si sería esa la forma de volver a empezar y conseguir quedarme absolutamente quieto. Así, la renuncia absoluta sería el principio de la vida siguiente: una existencia sin deseo.
Extraigo las vísceras de una oveja escocesa que tiene los intestinos vacíos, limpios. Libres de restos de hierba. Tiene el estómago aplastado y seco. Es un encargo de la Sociedad Erudita de las Ciencias. Pagan mal, cuando pagan. Me pregunto si aquel animal habría renunciado a la comida, si había sido esa la causa de su muerte. Si se habría permitido aquella rebelión. Me pregunto si debería comerme a Gertrude. Observo sus ojos, tiene las pupilas dilatadas. Me imagino mi intestino trabajando ahora mismo. Mis pupilas. Limpio a la oveja lentamente procurando que no se manchen las largas lanas, —que son la razón por la que me piden que la haga inmortal— observando detenidamente sus pezuñas y su hocico. Pienso otra vez en mi estómago y siento como me abruma tanta acción. El ruido y la vibración. Siento cómo se dilatan mis pupilas y me abrasa un fuerte olor a amoníaco. Tengo que darme prisa con Gertrude porque hace calor.
Trato de dominar mis pensamientos. Este es un oficio solitario y muy silencioso. A menudo consigo detener mis obsesiones escuchando el sonido de las herramientas; las cuchillas, las sierras y las limas. Pongo mi atención en el sonido de las pieles al rasgarse. Hay días en que noto como los sonidos luchan para convertirse en algo distinto, en una sinfonía libre, como si quisieran ser la voz del animal seco. El ruido es algo muy diferente porque es provocado. Ahora que pienso en el sonido de mi trabajo recuerdo el ruido de tu cuerpo pequeño y recuerdo como odiaba oírlo crujir de esa manera. Odiaba verte en esa pelea tan insensata. Sin embargo, no me oigo soltarte. Aquella escena la recuerdo muda y sin descripciones. Sólo recuerdo mis pasos, los oía a lo lejos, como los pasos de otro. Recuerdo que volví al taller para acabar a Fabián, el búho. Las aves me resultan menos atractivas, sus órganos son diminutos, casi todos en el mismo tono. Fabián tenía un corazón generoso, eso es verdad. A veces cuando abro el pecho de un pájaro hermoso pienso que tal vez encontraré dos corazones: el de amar y el de odiar. Una vez, estando delante del plumaje exuberante de un pelícano, sentí que aquella bestia tenía dos corazones muy rojos unidos por un arteria puente que se abría en dos direcciones, por medio de una válvula, dependiendo del signo de los sentimientos del animal. Dos corazones idénticos de un color rojo suave muy brillante. Luego lo abrí y no encontré nada de eso.
Me pregunto cuánto tiempo puede vivir un hombre sin comer. Me pregunto si, al dejar de ingerir alimentos, el sistema digestivo cambia, si se adapta. Imagino que se convierte en algo más simple, menos sinuoso, sin trampas. En lugar de tantos metros de intestino deberíamos tener dos corazones, uno para el amor y otro para el odio, como imaginaba en mi pelícano. Aquel bicho me decepcionó de tal manera con su corazón único que no pude darle un nombre. Creo que es el primer animal sin nombre que he secado. Lo del nombre es importante, sin un nombre no salen bien, el pelícano, sin embargo, fue una de mis tres obras maestras. Las cosas a veces son así de raras y a menudo vienen de tres en tres. Si encontraran la manera de mantener vivo a un hombre sin comida quizás se podría observar la evolución de su aparato digestivo. Tal vez el estómago se transformaría lentamente en el segundo corazón. Dos corazones que aman o dos corazones que odian. Aunque, tener dos corazones podría significar también dos obsesiones, dos niveles de deseo multiplicándose, alimentándose el uno al otro. Dos motores haciendo ruido.
Esta noche Gertrude estará vacía y fuera de peligro, entonces saldré a dar un paseo y a tomar un vino. Mi estómago rabia cuando hago eso. A los hombres en la taberna les extraña mi extrema delgadez. No podría contarles mis planes, eso sería como declarar mi propia locura. La mayoría piensan que estoy enfermo y en cierto sentido tienen razón, visto de esa manera, desde la normalidad.
Pienso en cuánto aguantaría sin comer. Creo que si no comiera nada conseguiría estar más parado, más quieto. El movimiento y el ruido se limitarían a la actividad de mis pulmones y al baile renqueante de mi corazón principal. Después se añadiría el sonido del segundo corazón, el que, según mi teoría crecería más tarde, cuando el sistema digestivo hubiera perdido definitivamente su función. Tal vez Gertrude había iniciado ese proceso. Debería inspeccionar cuidadosamente su cavidad torácica en busca de los indicios del nacimiento del nuevo corazón. Quizás la oveja escocesa había concluido con su ciclo normal y por ese motivo ya no comía, dando comienzo a la etapa de la doble pasión: la vida con dos corazones. En realidad sólo pretendo eliminar los sonidos de tu cuerpo corto y rígido. Trato de cambiar esos chasquidos impertinentes por el rumor de una nueva máquina de pasiones que crezca dentro de mi. Creo que lo más sensato será quedarme con Gertrude, centrarme en su intestino grueso y analizar concienzudamente los alrededores de su primer corazón con la esperanza de ver algo más. Voy a olvidarme del vino. Tal vez debería comerme el estómago de Gertrude. Comer un estómago que no comía no es comer.